De pesca
- Jone Vicente Urrutia
- 29 ago 2020
- 2 Min. de lectura
Mi padre me solía llevar a pescar cuando era niña. Era un pequeño ritual que se repetía cada dos o tres semanas, en un lago a unas horas de casa. Me despertaba antes del amanecer y, mientras escuchaba el sonido de los pájaros recibir el nuevo día, me vestía con la ropa que había seleccionado cuidadosamente la noche anterior.
El trayecto en coche hacia el lago era silencioso. Normalmente, aprovechaba para recuperar algo del sueño perdido al madrugar. Mi padre ponía la radio clásica a un volumen que me permitiera dormir y conducía en silencio, bebiendo café de un termo que había preparado al despertar. No sé por qué, pero dormir en el coche camino al lago me resultaba más satisfactorio que hacerlo en mi propia cama; como si la anticipación del día que vendría me arropara en sueños más profundos.
La cuestión no era realmente pescar. Se trataba, más bien, de compartir unos momentos de paz, sentados en la balsa, mientras las mansas olas del lago nos acunaban. Mi padre siempre fue taciturno, por lo que nunca hablábamos en exceso. El ritual consistía en mantenernos enfrascados en nuestros pensamientos, mientras compartíamos un silencio cómodo, cómplices en nuestras acciones.
De vez en cuando me preguntaba algo sobre la pesca, o sobre el clima, o sobre cosas que no parecían tener relación con mi vida. Las cuestiones personales, íntimas, no se le daban muy bien. Pero yo sabía leer entre líneas; sabía entender exactamente lo que quería conocer sobre mí. Estábamos acostumbrados a nuestro ritual.
Ahora que no está, echo de menos la absoluta comprensión que teníamos el uno del otro. Nunca nadie me logró entender como él. Nuestros silencios eran en realidad un idioma diferente, codificado, que sólo podíamos hablar nosotros. Sí; mi padre me solía llevar a pescar cuando era niña, pero la cuestión nunca fue realmente pescar. Se trataba simplemente de nuestra manera ritual de decirnos que nos queríamos. No conocíamos otro idioma.

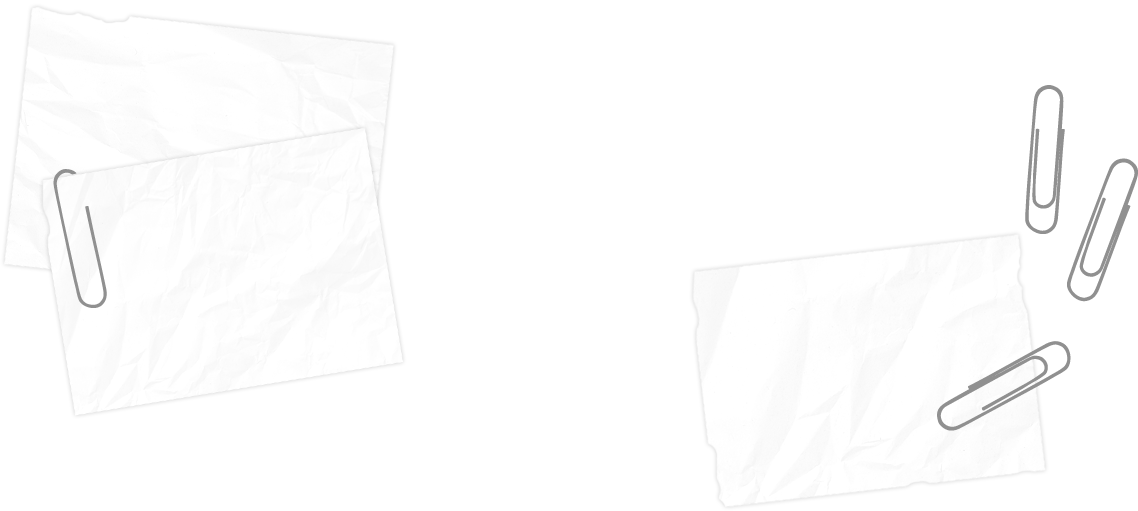



Comentarios